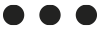Sr. Juan Manuel de Prada:
Pertenezco al grupo de esas “tres o cuatro lectoras que todavía [le] soportan”. (Es una expresión que suele usted utilizar de vez en cuando en sus artículos por algún motivo o con algún propósito que no he logrado descifrar, ya que es usted un escritor profesional que, lógicamente, aspira a ser leído para no dejar de serlo, y no quiero pensar que se trate de una mera pose de falsa modestia, que no encaja con el perfil de persona entre seria y enfant terrible que usted muestra.) No me cuento, sin embargo, entre quienes leen sus libros: no me siento atraído a hacerlo porque los leería con permanente sospecha de que, en cualquier recodo, me voy a encontrar con una referencia a lo sobrenatural para apoyar sus argumentos. Espero que disculpe que solo me nutra de su indudable sabiduría a través de sus artículos dominicales. En realidad es una estrategia que utilizo habitualmente: buscar la distancia adecuada para que no se deteriore la relación con una persona que me cae bien -como me ocurre con usted-. Hay muy pocas personas con las que la relación resista el contacto diario; con la gran mayoría hay que cuidar la frecuencia, ni excesiva ni demasiado poca, para que se mantenga saludable.
Debo confesar que llevo un tiempo pensando en escribirle para comentarle mi opinión sobre algunos artículos suyos relacionados con un asunto que siempre me ha interesado: la relación entre la ciencia y las creencias religiosas. Es una cuestión que siempre está en el candelero y que últimamente parece haber alcanzado un máximo de popularidad en la vecina Francia, debido a la publicación del libro “Dios / La ciencia / Las pruebas” (2023), escrito por Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, publicado en español por la Editorial Funambulista, un nombre que le viene como anillo al dedo al tema en cuestión (la RAE define “funambulista” como “acróbata que realiza ejercicios” y “acróbata” como “persona que da saltos o practica habilidades sobre el trapecio o la cuerda floja, o ejecuta determinados ejercicios gimnásticos, principalmente en espectáculos públicos).
En la entrevista realizada a los autores del citado libro por Carlos Manuel Sánchez en XLSemanal (2023, n.º 1876), el título -entrecomillado- que le pusieron a la entrevista era como para impresionar a cualquiera: “Dios existe y tenemos las pruebas”. Luego, la cosa queda en algo menos pretencioso, como aclara el propio Bolloré: “no estamos tratando de proporcionar una demostración científica o matemática definitiva de la existencia de Dios, sino más bien presentar un conjunto de indicios entrelazados que permitan al lector tener una opinión informada [...]. Al final, la decisión de creer o no recae en el lector”. O sea, que estamos más o menos donde estábamos, aunque lo pertinente es leerse el libro (me lo voy a regalar para el Olentzero, que, como usted bien sabe, es el que ejerce de repartidor de regalos por estas latitudes norteñas).
Como he manifestado en cuantas ocasiones ha venido al caso, soy muy respetuoso con las personas que creen en Dios -en cualquier Dios- con la fe de quienes necesitan creer para dar sentido a sus vidas, siempre que no se proclamen conocedores de ninguna Verdad absoluta e incuestionable, a la que han tenido acceso a través de una supuesta Revelación reservada a los que creen/piensan igual que ellos. En esta línea, me han causado cierta zozobra intelectual algunos argumentos que usted suele utilizar para dar por sentado que quien no cree en lo que usted cree es porque tiene emponzoñada el alma -o, si me lo permite, el cerebro- por llevar una vida ajena a la práctica de la virtud. Es una zozobra similar a la que, siendo un niño, me causaba estudiar la que por aquel entonces se denominada Historia Sagrada (sic), plagada de verdades bíblicas absolutas e indiscutibles -que además eran después recalcadas en las celebraciones religiosas de obligada asistencia- y, paralelamente, estudiar también la otra Historia, la de las explicaciones provisionales y siempre a la espera de que surjan otras mejores, es decir, las basadas en la ciencia.
No obstante, debo reconocer que también hay momentos en los que, no sé si por inspiración divina o por seguir una lógica verosímil, ha mantenido usted tesis interesantes sobre la compatibilidad de, por ejemplo, las teorías evolucionistas y la existencia de un Dios razonable, que se atiene a sus propias leyes -las de la Naturaleza- y no se las salta cuando pretende epatar a los humanos a base de milagros. Así, en su artículo “Mutaciones” (XLSemanal, 2023, n.º 1839), no se resiste a proclamar la supremacía del plan divino sobre los improbables efectos del azar en las mutaciones que explican la evolución de las especies y a criticar los, a su juicio, mediocres intentos de la ciencia para tratar de defender esta tesis. Pero, en el fondo, lo que usted postula es que, por el momento, la evolución -que usted acepta, como persona inteligente y leída- es más fácil de explicar atribuyéndola a la obra y gracia de la planificación de un demiurgo, que ha establecido un orden teleológico que incluye una suerte de azar que usted no tiene empacho en denominar “milagro”.
Tiene usted también momentos de inspiración posapocalíptica, en los que causa cierto temor su posición supremacista: es el caso de sus reflexiones sobre la “Inteligencia artificial” (XLSemanal, 2023, n.º 1856). Tras un necesario y pertinente llamamiento a prever y prevenir las consecuencias del impacto en la economía y, por tanto, en la vida de las personas de la progresiva e inevitable implantación de la inteligencia artificial, alude a que, dado que es una inteligencia sin alma (sic), “sólo podrá entablar coloquio con hombres sin alma” (corolario falso, deducido de una premisa inicial muy literaria, pero poco seria). Y remata la faena incluyéndose entre “unos pocos que no pasaremos por el aro”, a los que les tocará, nada más y nada menos, que “refundar el mundo y devolver las almas a quienes fueron despojados”. Lo anterior, que por sí mismo ya sería para dar miedo (recuerda a los discursos de esos personajes inquietantes que se erigen en salvadores de la humanidad y que suelen aparecer en algunas películas), adquiere dimensiones bíblicas -que probablemente es lo que usted pretende- cuando añade, para acojonar todavía más, que la epifanía se llevará a la práctica, lógicamente, “con ayuda de Dios”.
Debo confesarle que, como persona educada en la fase más ilustrada del nacionacatolicismo (gracias a las innovaciones surgidas del Concilio Vaticano II, hito que usted ha denostado en más de una ocasión) y que, por tanto, ha sabido lo que es sentirse “en gracia de Dios” y ha padecido el miedo a la condena eterna que le podía caer por cometer un pecado mortal (solo uno, oiga), estoy más en la línea de lo que explica Emmanuel Carrère (1957) en su obra El reino (2015): “He llegado a ser lo que tanto me asustaba ser. Un escéptico. Un agnóstico: ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo. Un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira sino la certeza. Y lo peor, desde el punto de vista del hombre que he sido, es que no me va tan mal”. Y lo dice al tiempo que recuerda un tiempo pasado en el que, según su propia opinión: “era un católico dogmático” y hubiera desechado cualquier proyecto intelectual -en particular, el de Ernest Renan (1823-1892)- que tuviera como objetivo dar “una explicación natural a acontecimientos considerados sobrenaturales, [y] devolver lo divino a lo humano y la religión al terreno de la historia”. (Para llevar a cabo ese objetivo, Carrère reivindica el método seguido por Marguerite Yourcenar (1903-1987) para escribir Memorias de Adriano (1951): “La regla del juego: aprenderlo todo, leerlo todo, informarse de todo, y simultáneamente, adaptar a tu propósito los Ejercicios de Ignacio de Loyola o el método del asceta hindú que se desvive durante años en visualizar con un poco más de exactitud la imagen que crea debajo de sus párpados cerrados”.)
Quizás, apreciado Juan Manuel, creencias religiosas pasadas (mías) o presentes (suyas) aparte, lo que a ambos nos convenga sea meditar sobre el sutra budista que afirma que “El hombre que se considera superior, inferior o incluso igual a otro hombre no comprende la realidad”. Y, más allá del significado y proyección hacia la historia de esta máxima como budismo violeta -que intuyo que ambos compartimos-, la cuestión que me planteo es, como dice Carrére para acabar su libro, si esta humilde epístola que le escribo (y que no agota todas las cosas sobre las que usted y yo estamos en desacuerdo ni aquellas otras muchas en las que a buen seguro sí lo estamos) “traiciona al joven que fui, y al Señor en quien creí, o si, a su manera, les ha sido fiel”.